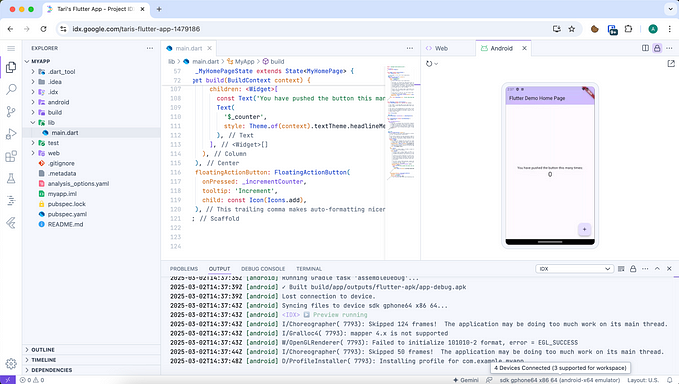‘Las uvas de la ira’, de John Steinbeck
En la voz que dedico a John Steinbeck, en bienvenidosalafiesta, cito a un crítico que habla de que suele haber en sus obras dos polos: una denuncia de la hipocresía social y una preocupación por mostrar la lucha psicológica interior «entre las fuerzas del bien y del mal, entre lo que se debe hacer y lo que se hace». Esto es claro también en Las uvas de la ira, una novela que, como es sabido, trata sobre la penuria que sufrieron muchos campesinos a causa de la gran crisis económica que sufrió Estados Unidos después del crac de 1929, que tuvo un éxito enorme y que causó una gran polémica.
Un memorable primer capítulo describe el Dust Bowl, la época de sequía que duró varios años, entre 1932 y 1939, y asoló las praderas de estados como Oklahoma, y fue una de las causas principales del empobrecimiento de cientos de miles de agricultores. Vale la pena recordar unos párrafos:
«Los hombres y las mujeres permanecieron acurrucados en sus casas y para salir se tapaban la nariz con pañuelos y se protegían los ojos con gafas. La noche que volvió era una noche negra, porque las estrellas no pudieron atravesar el polvo para llegar abajo, y las luces de las ventanas no alumbraban más allá de los mismos patios. El polvo estaba ahora mezclado uniformemente con el aire, formando una emulsión equilibrada. Las casas estaban cerradas a cal y canto, y las puertas y ventanas encajadas con trapos, pero el polvo que entró era tan fino que no se podía ver en el aire, y se asentó como si fuera polen en sillas y mesas, encima de los platos. La gente se lo sacudía de los hombros. Pequeñas líneas de polvo eran visibles en los dinteles de las puertas. A media noche el viento pasó y dejó la tierra en silencio. El aire lleno de polvo amortiguaba el sonido mejor que la niebla. La gente, tumbada en la cama, oyó cómo el viento paraba. Se despertaron cuando el impetuoso viento desapareció. Tumbados en silencio escucharon intensamente la quietud. Luego cantaron los gallos, un canto amortiguado y las personas se removieron inquietas en sus camas deseando que llegara la mañana. Sabían que el polvo tardaría mucho tiempo en dejar el aire y asentarse. Por la mañana el polvo colgó como una niebla y el sol era de un rojo intenso, igual que sangre joven. Durante todo ese día y el día siguiente el polvo se fue filtrando desde el cielo. Una manta uniforme cubrió la tierra. Se asentó en el maíz, se apiló encima de los postes de las cercas y sobre los alambres, se posó en los tejados y cubrió la maleza y los árboles. Las gentes salieron de sus casas y olfatearon el aire cálido y picante y se cubrieron la nariz defendiéndose de esa atmósfera. Los niños salieron de las casas, pero no corrieron ni gritaron como hubieran hecho después de la lluvia. Los hombres, de pie junto a las cercas, contemplaron el maíz echado a perder, muriendo deprisa ahora, sólo un poco de verde visible tras la película de polvo. Callaban y se movían apenas. Y las mujeres salieron de las casas para ponerse junto a sus hombres, para sentir si esta vez ellos se irían abajo. Observaron a hurtadillas sus semblantes, sabiendo que no tenía importancia que el maíz se perdiera siempre que otra cosa persistiese. Los niños se quedaron cerca, dibujando en el polvo con los dedos de los pies desnudos y pusieron sus sentidos en acción para averiguar si los hombres y las mujeres se vendrían abajo. Miraron furtivamente los rostros de los adultos, y luego, con esmero, sus dedos dibujaron líneas en el polvo. Los caballos se acercaron a los abrevaderos y agitaron el agua con los belfos para apartar el polvo de la superficie. Pasado un rato, los rostros atentos de los hombres perdieron la expresión de perplejidad y se tornaron duros y airados, dispuestos a resistir. Entonces las mujeres supieron que estaban seguras y que sus hombres no se derrumbarían. Luego preguntaron: ¿Qué vamos a hacer? Y los hombres replicaron: No sé».
En el siguiente capítulo aparece Tom Joad, recién salido de la cárcel después de una condena por asesinato, mientras se dirige a la casa de su familia; mientras se da cuenta de lo que pasa, los acabará encontrando, a punto de abandonar sus tierras y partir hacia California en busca de trabajos de recogida en los campos. En la novela se alternarán capítulos con dos enfoques: unos serán concretos y seguirán a los Joad en su viaje hacia el Oeste y, una vez que han llegado a su destino, en los intentos que hacen para encontrar trabajos dignos; otros presentarán de modo general e impersonal factores que contribuyen a la situación de gente como los Joad: la forma de actuar de los bancos que se quedan con las tierras que los campesinos abandonan, la de los vendedores de coches que se aprovechan de la necesidad imperiosa que tienen de disponer de vehículos, la de las corporaciones agrícolas que, como tienen mano de obra abundante, explotan a los trabajadores de modo inhumano…
Estos capítulos son, con frecuencia, excelentes — tienen acentos conversacionales que les dan inmediatez y en ellos se sintetizan bien los problemas irresolubles que se les plantean a gente como los personajes de la novela — , pero por momentos lastran un poco la historia porque resulta obvia la intención del autor de volcar en ellos su indignación contra los «codiciosos cabrones» responsables de las penosas condiciones de vida de tanta gente. La denuncia queda clara, por otra parte, con los episodios que narran las desgracias que se van sucediendo en el viaje de los Joad: mueren el abuelo y la abuela justo antes de llegar a la frontera de California; Noah, el mayor de los hijos, les deja para quedarse a vivir en soledad junto a un río; desaparece Connie, el marido de la hija de los Joad que se encuentra embarazada, Rose of Sharon…; y después resultan más patéticos incluso los momentos en los que no encuentran trabajos o son expulsados de muchos sitios de mala manera.
Resulta también evidente la intención del autor de hacer un alegato en favor de la unión de los trabajadores y aunque, tal como presenta las cosas, todos los esfuerzos parecen acabar en nada, la simbología cristiana en personajes como el predicador Jim Casy también remite a un triunfo futuro que ha de llegar gracias al sacrificio de algunos.
Se describe muy bien cómo arraigan, en quienes vivían en California, el miedo y el rechazo a los recién llegados: «se convencieron a sí mismos de que ellos eran buenos y los invasores malos, tal como debe hacer un hombre cuando se dispone a luchar. Dijeron: estos malditos okies son sucios e ignorantes. Son unos degenerados, maníacos sexuales. Estos condenados okies son ladrones. Roban todo lo que tienen por delante. No tienen el sentido del derecho a la propiedad. Y esto último era cierto, porque ¿cómo puede un hombre que no posee nada conocer la preocupación de la propiedad? Y gentes a la defensiva dijeron: Traen enfermedades, son inmundos. No podemos dejar que vayan a las escuelas. Son forasteros. ¿Acaso te gustaría que tu hermana saliera con uno de ellos?».
El título de la novela se prepara bien, a lo largo de la historia, cuando se describen actuaciones que provocan la indignación del lector. Estos párrafos son los más explícitos:
«La tierra fértil, las rectas hileras de árboles, los robustos troncos y la fruta madura. Y niños agonizando de pelagra deben morir por no poderse obtener un beneficio de una naranja. Y los forenses tienen que rellenar los certificados — murió de desnutrición — porque la comida debe pudrirse, a la fuerza debe pudrirse. La gente viene con redes para pescar en el río y los vigilantes se lo impiden, vienen en coches destartalados para coger las naranjas arrojadas, pero han sido rociadas con queroseno. Y se quedan inmóviles y ven las patatas pasar flotando, escuchan chillar a los cerdos cuando los meten en una zanja y los cubren con cal viva, miran las montañas de naranjas escurrirse hasta rezumar podredumbre; y en los ojos de la gente se refleja el fracaso; y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente. En las almas de las personas las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, cogiendo peso, listas para la vendimia».
Con todo, me parece significativo que, al preguntar a personas que han leído la novela, cuál es su principal recuerdo, haya bastantes que digan que es el personaje de la madre, a la que nunca se da nombre: siempre son los personajes memorables los que dan permanencia y universalidad a una novela. El comportamiento de mamá Joad durante toda la historia es conmovedor y la descripción que se hace de ella es inolvidable:
«Su rostro lleno no era blando; era un rostro controlado, bondadoso. Sus ojos de avellana parecían haber sufrido todas las tragedias posibles y haber remontado el dolor y el sufrimiento como si se tratara de peldaños, hasta alcanzar una calma superior y una comprensión sobrehumana. Parecía conocer, aceptar y agradecer su posición, la ciudadela de la familia, el lugar fuerte que no podría ser tomado. Y puesto que el viejo Tom y los niños no sabían del dolor o el miedo a menos que ella los reconociese, había intentado negar en ella misma el dolor y el miedo. Y ya que ellos la miraban, cuando pasaba algo jubiloso, para ver si mostraba alegría, se había acostumbrado a poder reír sin tener las condiciones adecuadas. Pero la calma era mejor que la alegría. En la imperturbabilidad se podía confiar. Y desde su posición importante y humilde en la familia había obtenido dignidad y una belleza clara y serena. De su posición de sanadora sus manos habían adquirido seguridad, firmeza y calma; desde su posición de árbitro, había llegado a ser tan remota e infalible en sus decisiones como una diosa. Parecía ser consciente de que si ella titubeara, la familia temblaría, y si ella alguna vez verdaderamente vacilara o desesperara, la familia se vendría abajo, privada de la voluntad de funcionar».
John Steinbeck. Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, 1939). Madrid: Alianza, 2019; 688 pp.; col. 13/20; trad. de María Coy Girón; ISBN: 978–8491813590.